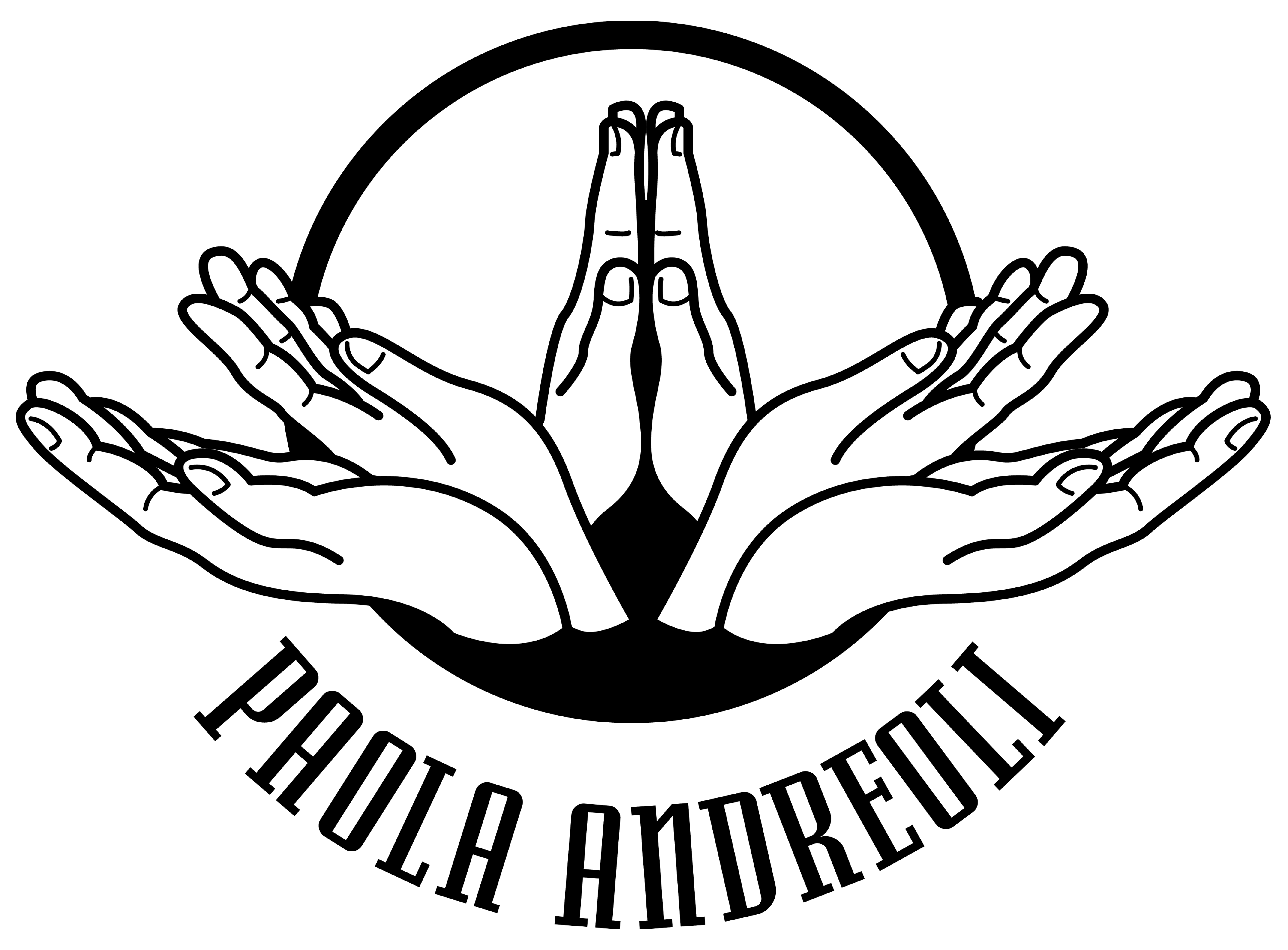Hace pocas semanas mi médico de familia se jubiló. Cerró las puertas de su consulta por última vez después de 43 años de servicio. Se dice pronto ¡43 años!
Recuerdo cuando era pequeña y tenía fiebre y él venía a visitarme a casa. En un pueblecito de casi mil almas de los años setenta no se llamaba al pediatra, venía el médico de familia en su lugar, con el cigarrillo pegado a la esquina de la boca y resoplando por la cuesta arriba. Me miraba bien los ojos, la lengua, palpaba la zona de ganglios y auscultaba los pulmones con atención. Luego gruñía alguna frase tosca como “estás embarazada” (era su manera de decir que sólo tenía un poco de gripe) y me prescribía los medicamentos. Nunca falló un diagnóstico, por lo menos conmigo.
Hace años, cuando ya vivía en España, una amiga que estaba embarazada tenía una mononucleosis de caballo. Se sentía agotada y estaba preocupadísima. La flor y nata de los médicos de un importante hospital de la provincia de Barcelona no lograba entender qué le pasaba, se limitaba a hacerle una ecografía tras otra para ver si el niño estaba bien. Yo tuve una mononucleosis con 12 años: Gianni (mi médico de familia) me visitó y entendió inmediatamente el origen de mi malestar.
Pensé en él entonces, cuando mi amiga me contó sus tribulaciones médicas, y lo hice ayer cuando mi doctora de cabecera me dijo que, si quería, podría recibir el resultado de mi analítica directamente en mi correo electrónico. Además, la siguiente vez que necesite una analítica, podría pedirla directamente desde casa, sin ni siquiera personarme en la consulta. Vaya, ¡Menuda suerte! No más médico que refunfuña, que te ausculta, que te observa las ojeras o te palpa los ganglios. Ningún profesional de la medicina que te pregunta cómo estás entre una frase basta y un chiste. Espero que a nivel de seguridad sanitaria no haya cambiado nada: supongo que, si algo en los resultados no estuviera bien, me llamarían inmediatamente desde la consulta, pero no es lo mismo.
Es todo más frío, distante, mecánico. El médico de familia ya no es esa figura tranquilizadora a la que nos dirigimos si nos encontramos mal y a quién, entre una prescripción y un golpecito en la espalda, contamos nuestros achaques y, mientras lo hacemos, nos empezamos a encontrar un poco mejor. Ahora es un funcionario, sentado a una mesa, que mira fijamente una pantalla para apuntar lo que dice el paciente y que no toca, no observa, no escucha.
Estoy segura de que esto ahorrará mucho dinero a las arcas públicas y asegurará una simplificación de la burocracia, pero no es lo mismo. ¡Qué triste, querido doctor!
Foto de portada de Fabrice Van Opdenbosch